|
ESCRITORES
LATINOAMERICANOS CONTEMPORÁNEOS
JUAN JOSÉ
SAER
 Juan José Saer nació
en Serodino (Provincia de Santa Fe) el 28 de junio de 1937. Fue profesor de
la Universidad Nacional del Litoral, donde enseñó Historia del Cine y Crítica
y Estética Cinematográfica. En 1968 se radicó en París. Su vasta obra
narrativa, considerada una de las máximas expresiones de la literatura
argentina contemporánea, abarca cuatro libros de cuentos –En la zona
(1960), Palo y hueso (1965), Unidad de lugar (1967), La mayor
(1976)– y diez novelas: Responso (1964), La vuelta completa
(1966), Cicatrices (1969), El limonero real (1974), Nadie
nada nunca (1980), El entenado (1983), Glosa (1985), La
ocasión (1986, Premio Nadal), Lo imborrable (1992) y La
pesquisa (1994). En 1983 publicó Narraciones, antología en dos
volúmenes de sus relatos. En 1986 apareció Juan José Saer por Juan José
Saer, selección de textos seguida de un estudio de María Teresa
Gramuglio, y en 1988, Para una literatura sin atributos, conjunto de
artículos y conferencias publicada en Francia. En 1991 publicó el ensayo El
río sin orillas, con gran repercusión en la crítica, y en 1997, El
concepto de ficción. Su producción poética está recogida en El arte de
narrar (1977), paradójico título que expresa, quizás, el intento
constante de Saer por –según sus propias palabras– "combinar poesía y
narración". Ha sido traducido al francés, inglés, alemán, italiano y
portugués. Juan José Saer nació
en Serodino (Provincia de Santa Fe) el 28 de junio de 1937. Fue profesor de
la Universidad Nacional del Litoral, donde enseñó Historia del Cine y Crítica
y Estética Cinematográfica. En 1968 se radicó en París. Su vasta obra
narrativa, considerada una de las máximas expresiones de la literatura
argentina contemporánea, abarca cuatro libros de cuentos –En la zona
(1960), Palo y hueso (1965), Unidad de lugar (1967), La mayor
(1976)– y diez novelas: Responso (1964), La vuelta completa
(1966), Cicatrices (1969), El limonero real (1974), Nadie
nada nunca (1980), El entenado (1983), Glosa (1985), La
ocasión (1986, Premio Nadal), Lo imborrable (1992) y La
pesquisa (1994). En 1983 publicó Narraciones, antología en dos
volúmenes de sus relatos. En 1986 apareció Juan José Saer por Juan José
Saer, selección de textos seguida de un estudio de María Teresa
Gramuglio, y en 1988, Para una literatura sin atributos, conjunto de
artículos y conferencias publicada en Francia. En 1991 publicó el ensayo El
río sin orillas, con gran repercusión en la crítica, y en 1997, El
concepto de ficción. Su producción poética está recogida en El arte de
narrar (1977), paradójico título que expresa, quizás, el intento
constante de Saer por –según sus propias palabras– "combinar poesía y
narración". Ha sido traducido al francés, inglés, alemán, italiano y
portugués.
|
Entre sus obras:
|
|
|
|
- En la zona (1960)
- Responso (1964)
- Palo y hueso (1965)
- La vuelta completa (1966)
- Unidad de lugar (1967)
- Cicatrices (1968)
- El limonero real (1974)
- La mayor (1976)
- Nadie nada nunca (1980)
- Narraciones (1983)
- El entenado (1983)
- Glosa (1986)
- El arte de narrar (1988)
- La ocasión (1988)
- El río sin orillas (1991)
- Lo imborrable (1993)
- La pesquisa (1994).
- El concepto de ficción (1997)
- Las nubes (1997)
|

|
Fuente: http://www.literatura.org/Saer/index.html
Resumo do Projeto
Coordenadora: Graciela Ravetti
UFMG
Este projeto propõe o estudo dos saberes narrativos, críticos e
poéticos desenvolvidos pelo escritor argentino Juan José Saer (1937-2005) ao
longo de sua extensa e valiosa obra. Pretendo demonstrar a relevância de sua
escrita e de seus paratextos _ as entrevistas, conferências e manifestações
orais _, no “sistema” literário argentino contemporâneo, pós Borges, com base
em dois pressupostos básicos e complementares: 1) Saer estabelece um conjunto
solidário de sentidos e procedimentos entre sua literatura e a de seus
predecessores, e com isso contribui, de maneira significativa, para a
manifestação de uma "tradição" literária argentina, e, por
extensão, latino-americana; 2) a textualidade de Saer, ao propor a fundação
de uma escrita como construção rigorosa e articulada à música, produz por um
lado, um desvio criador e, por outro, consolida e dá força a certas linhas
literárias menos reconhecidas e pouco valorizadas nessa tradição. Este
segundo aspecto autoriza uma leitura de Saer como um autor universal e
cosmopolita.
Atendendo ao primeiro pressuposto mencionado, farei uma leitura dos
textos de Saer à luz das grandes questões abertas na tradição cultural da
Argentina, uma nação jovem e periférica, sem fortes tradições culturais
próprias, com um passado colonial ainda fresco, com um forte componente
imigratório na constituição de sua sociedade. Os temas prioritários do
trabalho, quanto ao primeiro pressuposto, serão: o gênero literário como
categoria formal usada na tarefa de rearticular a escrita própria com a dos
predecessores, especialmente no propósito de carregar a herança borgiana de
fusionar ensaio e ficção, história e autobiografia, o texto dentro do texto
(intertextualidade, citação e outros usos); a narração e não o romance, como
um modo de relação do homem com o mundo, estabelecendo com isso laços com um
modo de escrita iniciado no século XIX, com nomes paradigmáticos como
Sarmiento, Hernández, Echeverría e Alberdi; a estética da negatividade levada
até profundas conseqüências como forma de responder aos dilemas colocados
pela pergunta: como escrever literatura, sendo latino-americano, sem cair nas
armadilhas da cor local, o regionalismo pitoresco e particularista, e, ainda,
sem renunciar à densidade cultural da própria história; a questão da memória
e da experiência, que oscila entre a lembrança histórica do legado colonial e
as atrocidades do período da ditadura, associados esses assuntos à questão do
trauma como força desagregadora da idéia de comunidade do presente no qual
escreve Saer, com a distância decorrente de sua residência na França; o
canibalismo, que convoca um passado remoto, mas que pode ser lido como uma
metáfora de resposta às questões colocadas pela sobrevivência social e
cultural de comunidades periféricas como a argentina; o fazer poético
antropológico-especulativo e a rede de sentidos que assim se estabelece; as
relações com o gênero policial, acrescentando “um ponto” a uma forma já
estabelecida de escrita na tradição argentina (Arlt, Walsh, Borges, Piglia);
a criação poética de uma zona que coincide com o território de origem do
autor e que traz um outro olhar do interior,
outras concatenações que permitem abrir um campo semântico que solicita
outras leituras do campo cultural argentino, fora do imaginário urbano
hegemônico da literatura do século XX na Argentina.
Para a análise da obra de Saer quanto ao segundo pressuposto, o da
construção rigorosa e articulada à música, realizarei uma aproximação ao
pensamento de musicólogos, escritores e teóricos da cultura e da literatura a
propósito do tema. A seguir, estudarei de forma detida as características
construtivistas e musicais mais recorrentes na escrita de Saer e que
justificam este pressuposto.
Interfases com a literatura
e a cultura brasileira serão feitas ao longo de toda a pesquisa, sobretudo
com o movimento modernista da Antropofagia e com a rapsódia-romance Macunaíma, de Mário de Andrade.
Fundamental será, também, colocar em evidência as interrelações entre sua
obra e a literatura latino-americana que lhe é contemporânea. Saer, leitor de
Carlos Drummond de Andrade e de João Guimarães Rosa, foi responsável por uma
coluna no caderno Mais! da Folha de São Paulo desde 2002 até sua
morte, o que evidencia o interesse por seu pensamento e qualidades artísticas
no Brasil.
Espero contribuir com os estudos latino-americanos sobre literatura e
cultura, encontrar e desenvolver noções teóricas que sirvam de chave para
novas e originais interpretações de nossa região _ o Cone Sul. Foi com esses
horizontes que trabalhei em projetos desenvolvidos anteriormente, ministrei
cursos (graduação, pós-graduação e extensão), publiquei, participei em grupos
de estudo e de pesquisa assim como em convênios nacionais e internacionais
(concluídos e em andamento), orientei dissertações de mestrado e teses de
doutorado (concluídas e em andamento), participei em eventos (regionais,
nacionais e internacionais) e em outras atividades acadêmicas. Pretendo
publicar um livro com os resultados desta pesquisa, organizar um ou mais
livros com meus parceiros de pesquisa habituais, participar em publicações
produto das atividades em andamento e das que estão previstas para o período
de 2006 a 2008, participar em eventos e prosseguir com os cursos e
orientações.
Palabras clave: Literatura comparada, Teoria da Literatura,
Música e literatura, Antropologia e Literatura, Literatura argentina,
Literatura brasileira, Narração, Poesia, transdisciplinaridade, América
Latina.
ENTREVISTA CON SAER
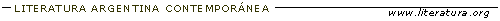
|
 BRECHA | Montevideo, Uruguay BRECHA | Montevideo, Uruguay
|
|
Ana Inés Larre Borges
El arte de narrar
 Juan José
Saer vive en Francia, donde da clases en una universidad de provincia. El
resto del tiempo escribe la mejor narrativa que ha dado el Río de la Plata
después de Borges. Sobre "El concepto de la ficción", su último
libro, BRECHA lo entrevistó en París. Juan José
Saer vive en Francia, donde da clases en una universidad de provincia. El
resto del tiempo escribe la mejor narrativa que ha dado el Río de la Plata
después de Borges. Sobre "El concepto de la ficción", su último
libro, BRECHA lo entrevistó en París.
26, Rue du Commandant
Mouchotte, en las cercanías de la estación Montparnasse. La habitación es
clara. Sobre la mesa de trabajo hay cuatro cuadernos: una nueva novela que
se llamará Memoria. Algo escondidos en el estrecho margen que dejan las
bibliotecas hay retratos poco conocidos de Virginia Woolf, Juan L. Ortiz,
Joyce, Macedonio, Proust, Faulkner, Roberto Arlt. Son cuadritos pequeños,
artesanales: hay cierta intimidad en la admiración. Una ventana grande deja
ver el cielo tormentoso de París. "Ahora se pone lindo el tiempo,
mirá. A mí me gusta cuando se pone negro."
Lleva casi 30 años viviendo en
Francia. Vino por seis meses en 1968. Se quedó, pero piensa que vivir en
París fue circunstancial. Descree de la predestinación de los lugares. Llegué
a entrevistarlo con el temor de no ser suficientemente inteligente. Iba a
encontrarme con el hombre que supo escribir Cicatrices, El
limonero real, Nadie nada nunca, Glosa, La mayor, La
pesquisa, Lo imborrable, La ocasión, El arte de narrar,
El río sin orillas. Conocía además el calado de sus ensayos. Para
darme ánimo, el uruguayo Juan Carlos Mondragón, que es su vecino en
Montparnasse, me dijo: "Sí, es muy amable, pero no te olvides de que
es un ayatolá de la literatura". Decidí alentarme por mis propios medios
y recordé una frase de Beatriz Sarlo: "A Saer no le importa parecer
inteligente". Hablé con él más de dos horas. Ese hombre grande,
macizo, con cara de turco y "ojos soñadores, parecía una buena persona
y no tenía pinta de escritor. Parecía un hombre como todos".* Fue
muy cálido y no quiso parecer inteligente, aunque no pudo evitarlo. No es
improbable que sepa lo que vale su literatura. Que sea un ayatolá en el
desierto.
–Está por salir El concepto
de la ficción ,** un
libro que reúne todos sus ensayos sobre literatura, y veo que muchos de los
autores –Macedonio, Faulkner, Borges– son los mismos que están en retratos
aquí donde usted escribe. ¿Es este libro un mapa de la tradición personal
en la que se inscribe su obra?
–Es el mapa de mis lecturas. De
mi problemática como escritor. Nunca pensé publicarlo porque no sabía si
estilísticamente funcionaba. Para mí la forma es fundamental, y si mis
ensayos no tienen esa forma no vale la pena, un profesor lo puede hacer
mejor que yo. Entre esos ensayos, que llevan fechas que van desde 1965 a
1996, algunos fueron encargos, pero descubro que esos encargos estaban
realizados de acuerdo con una afinidad.
–¿Cree que siempre se escribe
a partir de una tradición?
–Uno no puede escribir novelas
y cuentos en América Latina como si Arlt, Onetti, Rulfo, Guimaraes Rosa,
Felisberto Hernández y Borges no hubiesen existido. Y también podemos
transponer eso a otros escritores que no son latinoamericanos, como
Cervantes, Joyce, Beckett o Faulkner. Uno crea su propia tradición. Yo no
pretendo que sea la única, pero si uno construye una tradición, esa
tradición crea obligaciones y esas obligaciones deben respetarse. A Godard
le dijeron en una entrevista que Spielberg siempre se refería a él como a
un gran maestro, y Godard se reía. Cuando se lo repitieron dos o tres
veces, terminó por decir: "Bueno, que me mande un cheque". Hay
también escritores que exaltan a otros escritores como sus maestros, pero
que no reflejan en sus obras esa admiración. Admirar supone ciertas
obligaciones. Para poder admirar a un escritor hay que merecerlo. No decir
que se admira a Shakespeare y escribir como Paulo Coelho. Justamente Coelho
dijo en Buenos Aires que para él los dos escritores más importantes de
América Latina eran Jorge Amado y Jorge Luis Borges. Yo opino que alguno de
los dos tendría que protestar.
–Cuando empieza a escribir,
aunque lleve a cuestas la tradición rescatada, ¿no se establece una especie
de lucha con esa tradición?
–Por supuesto. Se escribe en
contra. Hay una paradoja. Porque los escritores que uno más admira son los
que tiende a imitar, y hay que evitar los automatismos. Es en los grandes escritores
que uno ha aprendido a leer y a gozar de la literatura. Eso en un
determinado período influye mucho, y uno escribe e imita. Después uno
quiere tener su propia personalidad. Es como en los westerns: al maestro
que le enseñó a tirar a los más jóvenes hay que matarlo para poder ser el
primero. Yo creo, sin embargo, que lo más saludable es no creer nunca que
uno va a superar a sus maestros, porque ése es un buen estímulo.
–¿No se escribe con la
ambición de matar a Shakespeare o a Faulkner? ¿De competir con ellos?
–No. Se escribe para ser
admitido en su círculo. En realidad las personas que uno más quisiera que
lo leyeran ya están muertas, y los que te leen son desconocidos. Pero creo
que todo esto corresponde a ciertas etapas de la biología: ocurre como con
los padres, uno goza de la protección o del afecto de los padres y recibe
cosas en un primer período, después de eso tiene que empezar a dar.
–Alguna vez escribió que la
experiencia estética es una forma radical de libertad. ¿No sintió esa sacralización
del escritor o esa mitificación de la literatura como un problema?
–Sí, no sólo como un problema
sino también como un obstáculo para el juicio. Para mí no son los
escritores los que cuentan, son los textos. Yo nunca conocí a Faulkner, a
Cervantes o a Kafka, son los textos los que valen, y no todos por igual. Los
poemas de Cervantes son ilegibles. El último libro de Cervantes no fue El
Quijote, fue el Persiles, un libro retórico, pero que parece indicar que él
no estaba contento con El Quijote. Además, el espíritu sopla donde quiere. Un
texto funciona por lo que es y no por lo que se propone. Hay poetas
extremadamente cultos que son insoportables, y otros mucho más simples que
son magníficos. Se puede ser profundo, culto, inteligente, tener la mejor
intención del mundo y escribir unas cosas infectas y con ligereza, como es
el caso de tantos eruditos del Siglo de Oro frente a Cervantes. Esos
humanistas que hoy son totalmente indigestos eran los hombres cultos de la
época. Los otros eran unos pobres diablos, como lo fue Shakespeare por un
buen tiempo, como lo fue Cervantes. La cosa prende de manera inesperada y
en los lugares más inesperados. Vallejo es uno de los grandes poetas del
siglo xx en cualquier idioma. Nada lo predestinaba. Crea sus poemas por los
caminos más insospechados, que no se explican por la situación y
circunstancia de su época. Ni siquiera por la vanguardia, porque en Vallejo
hay un elemento autóctono, un elemento campesino, que no está en los
cánones de la vanguardia. Podríamos decir que hay una mezquindad de vida,
de pobreza, que le da grandeza a su poesía.
–Son curiosos los nombres de
sus libros: Glosa, La mayor, La pesquisa, también El arte de narrar, puesto
a una colección de poemas. Todos apuntan a algo formal ¿Son un gesto de no
concesión a los lectores?
–Nooo. Aunque yo creo que no
hay que hacerle concesiones a los lectores. Cuando Pasolini leyó a cierto
autor latinoamericano dijo una frase perfecta y lapidaria: "Considera
a su público como si fuese su productor". Mi obligación como escritor
es que la cosa funcione. Si después al lector no le gusta, ese es un riesgo
que corro. El lector tiene que ir hacia el libro y no el libro hacia el
lector. Yo fui siempre hacia los libros; ningún libro me vino a buscar. Sería
pretencioso pensar que Kafka escribió La metamorfosis pensando en mí. Ahora
hay un sistema de promoción de todo lo que es convencional. Son entonces
las novelas convencionales las que se venden más, son los personajes más
convencionales los que aparecen por televisión, pero eso no importa. Pienso
que los libros tienen que vivir por sí solos como vivieron para mí, el día
que descubrí en una mesa de saldos una novela de Faulkner o cuando tenía 15
años y descubrí en una antología de poesía los nombres de Vallejo, de
Salinas, de Neruda. Esas son las mejores experiencias de mi vida.
–Hasta esta inminente
publicación de sus ensayos reunidos, ha sido un autor de ficciones salvo
por un libro extraño, El río sin orillas, sobre el Río de la Plata, que,
como se dice ostentosamente en la introducción, fue por encargo. ¿Tuvo como
modelo El Danubio de Magris?
–Justamente, eso fue lo que me
propusieron los editores, ya que querían hacer una colección de ríos. Deliberadamente
no quise leer El Danubio para que no me condicionara. Yo dije: "Se
puede hacer un libro sobre el Río de la Plata, pero no será como El
Danubio, será diferente". Después leí el libro de Magris, que me gustó
muchísimo, y lo considero mejor que el mío. Un amigo común le envió mi
libro a Magris y él me mandó una carta muy linda diciendo que, al lado del
Río de la Plata, el Danubio es un arroyo. Yo le respondí diciendo:
"Maestro, el principio lo creó usted". Fue un intercambio muy
lindo de cartas.
–¿Qué densidad sustituye, en
el Río de la Plata, la densidad cultural que tiene el Danubio?
–Creo que un libro así tiene
que ser como es el lugar. La densidad está en la evocación de las
experiencias de infancia. Creo que viene del juego entre la ficción y la
nonfiction. Y está también toda esa cosa mítica de la conquista, los
descubrimientos, la inmigración, los indios, la pampa, los gauchos. Traté
de romper los estereotipos de color local, y creo que salió un mundo
inédito y una forma inédita de tratarlo. Sobre todo porque quise verlo
desde un ángulo diferente al tradicionalista: busqué acercarme desde el
punto de vista de la inmigración. Y por una razón no ideológica sino
existencial. El centro es la pampa gringa, las migraciones. Eso creo que da
una imagen nueva. Con mi gran amigo Juan Pablo Renzi nos reíamos siempre de
esos tipos que se quieren hacer los oligarcas, nosotros somos de la clase
media. Nos gusta ser de la clase media y reivindicamos los valores de la
clase media. Esa clase media en el Río de la Plata, salida de la
inmigración, tenía valores. Después, con el ascenso del populismo
peronista, se empezó a criticar a la clase media, pero finalmente la clase
media es la educación en la Argentina, es la cultura europea, es el
marxismo. Prácticamente todos los cuadros de los partidos de izquierda
vienen de la clase media.
–Es por eso que le molesta la
épica borgeana de sus antepasados.
–Sí, me aburre. Borges
desmantela, desconstruye –como se diría ahora gracias a Derrida– la épica,
y me parece que eso corresponde un poco a nuestro momento, pero esa visión
tradicional de Borges trabaja en sentido contrario. Lo que menos me motiva
o me incita en la obra de Borges son las historias que tienen que ver con
los compadritos, con el suburbio -me gustan, claro, porque están bien
escritas pero menos-. Y toda la cosa con sus abuelos. El abuelo, en
realidad, era un agente electoral de Mitre. Eveloz cita al coronel Borges
entre quienes, en vez de ir a hacer su trabajo en la frontera, iban a hacer
campaña por el general Mitre de manera bastante autoritaria. De modo que
esa especie de centauro que es el coronel Borges del poema era un matón
electoral. Me causó un placer adicional descubrir eso y transcribirlo en El
río sin orillas, porque creo que en Argentina los valores de la
oligarquía porteña o del litoral siempre fueron la reacción. En el libro
que escribo ahora también busco desmitificar la épica: es un gesto
necesario después de lo que pasó en el país.
–Cuando elige los nombres para
los personajes de sus novelas, ¿está reivindicando también esa mezcla de razas
y ese cruce de orígenes que vienen de la inmigración?
–Sí, y al mismo tiempo forma
parte del detallismo necesario en el realismo. Si todos se llamaran Alberto
Díaz, esos nombres de las novelas de los años treinta, no sería creíble. Ya
Arlt empezó a cambiar ese nomenclátor literario: en los nombres de Arlt se
nota la presencia fuerte de la inmigración. En Onetti también. Forma parte
de nuestras obligaciones con pautas de verosimilitud. Pero tienen que ser
nombres que a uno le gusten.
–¿Tienen secretos los nombres
de sus personajes? Veo que en la traducción francesa de La pesquisa Pichón
Garay pasa, naturalmente, a llamarse Pigeon Garay.
–Sí, hay algunos. En todas mis
novelas hay un personaje cuyo nombre o apellido empieza con W: Wenceslao,
Washington Noriega, el tape Waldo, Walter Bueno, ahora el doctor Weiss, que
significa blanco, como Bianco era el personaje de La ocasión... Es una
constante. En vez de que la cosa transcurra en una Arabia imaginaria, pongo
esos nombres que empiezan con W.
–Hay una cita ya demasiado
famosa de Adorno: "No se puede escribir después...".
–Después de Auswichtz, sí. El
no sólo dijo eso. Adorno tiene varios ensayos, entre ellos La educación
después de Auswichtz. Pero él mismo refuta esa cita en Mínima morallia. Lo
que Adorno quiere decir es que no se puede tomar lo que pasó en Auswichtz
como un hecho banal, no se puede analizar como un fenómeno más de la
violencia en la historia. Yo creo interpretar eso en su pensamiento
profundo. Tal vez responda a la relación entre literatura y política: hay
cosas de la política que realmente tienen poco interés -como quién va a
ganar una elección-, pero hay momentos en que la política es el hombre en
sociedad, y ese es un componente esencial. Hobbes no llamaba Leviatán al
Estado sino a la sociedad. Lo político y lo metafísico están muy ligados,
no se pueden separar. Existe una especie de continuidad de violencia en la
historia que la literatura no puede dejar fuera. En el Ulises de Joyce, por
ejemplo, están previstos hasta los montoneros, porque hay un personaje
llamado El Ciudadano que le echa un perro a Leopold Bloom y es un
nacionalista irlandés, un energúmeno, un antisemita, una especie de
montonero. En La Recherche también encontramos una larga discusión política
sobre el affaire Dreyffus. La gran literatura siempre toca la política. Los
cuentos de Borges están marcados por la guerra europea, que estaba
transcurriendo cuando los escribía.
–Es verdad que lo político
aparece hasta en obras insospechadas. ¿Cómo cree que debe entrar para que
toque la dimensión social a que aludía?
–Como todo lo que entra en la
literatura, tiene que hacerlo de una manera un poco mágica. No quiere decir
que con una dictadura militar hagamos una comedia musical, sino que tiene
que entrar con pertinencia y exactitud. Si es sólo una cosa declarativa,
eso no.
–En Lo imborrable usted
escribió el horror de la represión argentina.
–Por eso transcurre en
invierno, por eso es casi siempre de noche; el personaje está totalmente
encerrado en sí mismo, porque ese es el clima que uno vive en ese tipo de
sociedades en momentos duros y represivos. Yo no tengo un solo recuerdo de
la dictadura en verano, siempre me acuerdo en invierno. La noche o el
anochecer con el toque de queda, las noticias en la radio o en la
televisión, ese es el clima emocional que se vive en las dictaduras.
–En Glosa el horror y
la política entran de una manera diferente. Hay una exasperación en la
descripción objetivista y morosa de la caminata y el diálogo sobre esa
conversación que intentan reconstruir, y de pronto entra el tema de los
desaparecidos y da vuelta todo.
–Glosa está construida
como una cosa fenomenológica, como un corte que debe hacer entrar el pasado
y también el futuro. La novela se proyecta dos veces 17 años más tarde y
esas proyecciones son políticas. La segunda proyección trae el tema de los
desaparecidos. Pero la política está presente todo el tiempo en la novela. Lo
que pasa es que se estaba en uno de esos períodos calmos, por decirlo de
algún modo. En la reunión nunca se dice que quienes participan son de
izquierda, pero más de uno se delata como sindicalista. Es un medio que yo
he conocido muy bien y uno tiene que escribir sobre su propio medio. Esas
cosas pasaban en una ciudad pequeña, la gente se conocía, uno no ha estado
siempre sólo con poetas exquisitos recitando a Banchs o a Lugones, que me
gustan mucho también. Pero si pensamos bien, Lugones estaba en la política
hasta acá. Y Darío. Y Arlt ni hablar, y Borges, y Onetti. Aunque el mundo
de Onetti es más cerrado a la política, salvo tal vez en Tierra de nadie. En
Felisberto no aparece, pero él denunciaba a los comunistas por la radio.
–No es fácil dar la dimensión
del horror en literatura. ¿Qué otras novelas cree que han sabido dar cuenta
del horror?
–En Roberto Arlt hay un
sentido muy fuerte del horror y hay una violencia constante. El fue quien
introdujo eso en nuestra literatura, en nuestro siglo al menos, y como un
tema continuo. Releí hace poco El jorobadito y allí está el horror
de los marginales, de las torturas de los macrós a las prostitutas, todo
eso es muy fuerte en la obra de Arlt. Y el horror moral, Rigoleto que dice
que le va a prender fuego a una chancha. Eso es un eco moral o grotesco de
una percepción particular del mundo que era la de Arlt. No creo que
tengamos la misma, desgraciadamente para mí, pero hay un poco de eso. En
América Latina hay algunos momentos en los cuentos de Rulfo, cuando se
matan porque sí entre hermanos, el padre que carga con su hijo moribundo. Son
cosas muy fuertes, pero buenas, porque el tremendismo también ha hecho
estragos en América Latina. Ahora, en Argentina la experiencia última fue
terrible. Nadie pensó que se podría llegar a eso. Hubo en la historia
muchas cosas horribles, pero a esa escala nunca. Es un trauma y es el
momento más terrible de la historia argentina.
–Usted polemizó sobre ese tema
con Vargas Llosa.
–Cuando Vargas Llosa dice que
hay que perdonar a los militares en nombre de la democracia, yo me indigno.
El perdón sólo las víctimas lo pueden otorgar. Y sólo puede haber perdón
cuando los verdugos reconozcan sus crímenes. La justicia tiene que cumplir
con su papel. Después, si las víctimas o las familias de las víctimas
quieren perdonar es una cosa de ellos. Hacer borrón y cuenta nueva sobre
esos tipos es inadmisible. Yo voy a saltar este techo cada vez que escuche
un argumento de ésos.
–¿Considera que hay una ética
que debe ir acompañando a la estética de un escritor?
–No, porque por ejemplo hay
muchas cosas de Borges que yo no comparto o me río de ellas, pero Borges es
un gran escritor y eso es lo que me importa. Lo principal es que sea un
gran escritor.
–¿No teme pecar de
esteticista, hoy que tantos insisten en señalar las funciones de la
literatura que exceden el arte?
–Yo sólo leo por placer.
–En sus ensayos manifiesta una
fe muy grande en el arte como experiencia liberadora, más allá de las
opiniones de ese arte. Me interesa preguntarle si lo popular o lo
"bajo", que también aparecen en sus relatos, son una especie de
contrapunto a esa fe.
–Para nada. Lo popular forma
parte de mi experiencia, yo soy de orígenes bastante modestos. Nací en un
pueblo, viví en barrios populares.
–Veo en su literatura como una
fricción entre una propuesta hiperintelectual y elementos populares. Como
un cruce.
–Bueno, no quiero compararme,
pero para dar ejemplos ilustres está La divina comedia. Dante empezó a
escribirla en latín y después se dio cuenta, o su agente le dijo, que
estaba cometiendo un error, que no se iba a vender, y empezó a escribirla
en italiano. Entonces él trata todos los temas universales, toda la
tradición clásica, toda la actualidad del medioevo, y eso es lo que me
gusta. No me importan sus proyectos sobre el papado, la monarquía, el
imperio, pero sí esa cosa tan viviente de los personajes del barrio y al
mismo tiempo de la literatura clásica y de la mitología. Esa mezcla
extraordinaria. Caminé por las calles de Florencia y de pronto me
encontraba en una esquina donde vivió el tipo que Dante mandó al
purgatorio, y como lo conocía como un tipo del barrio que comía mucho, lo
puso con los glotones. Anécdotas, historias, leyendas, mitos, y todo en un
lenguaje muy elaborado pero popular. Antes de él el italiano no tenía valor
literario. Esa es la marca que Dante ha dejado en mí.
–Ahora la tradición hace que
esas cosas ocupen lugares distintos.
–En la tradición argentina,
Arlt, el Martín Fierro y Borges reúnen las dos vetas. No el populismo, que
no me gusta. El pueblo crea la lengua, ya lo sabemos, y ese uso coloquial de
la lengua es lo que yo quiero utilizar. Me interesa escribir en una lengua
muy directa y al mismo tiempo muy trabajada, pero de sabor coloquial, y
escribir cosas universales, si lo podemos decir así. Una lengua que al
mismo tiempo sea muy nuestra, que no tenga nada que ver con el español, ni
el chileno, ni el peruano, sino de ahí, del Río de la Plata. Si yo pudiera,
escribiría un tratado de filosofía en una lengua popular del Río de la
Plata. Eso sí que me gustaría.
* Así se describe Saer en "Responso", un
relato de su primer libro, En la zona, de 1960.
** El concepto de la ficción de Juan José Saer, Editorial
Planeta, Buenos Aires, 1997.
|
|
© Copyright BRECHA. All rights reserved.
|
Fuente:
http://www.literatura.org/Saer/jsR1.html
NOTICIAS
Falleció Juan
José Saer
Martes 14 de Junio de 2005 - (Arte y cultura)
Por Cecilia Sagol
 Fue uno de los escritores
argentinos más importantes. O bien, como señala Ricardo Piglia, uno de los
escritores más importantes, en cualquier lengua. Falleció en París, donde
residía desde 1967. Fue uno de los escritores
argentinos más importantes. O bien, como señala Ricardo Piglia, uno de los
escritores más importantes, en cualquier lengua. Falleció en París, donde
residía desde 1967.
El 11 de junio falleció en París el escritor argentino Juan José
Saer. Nacido en Santa Fe en 1937, Saer escribió diez novelas, cuatro libros
de cuentos y varios libros de ensayos y conferencias. En el momento de su
muerte estaba finalizando su novela número 11, titulada La grande.
Fue traducido al inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Tuvo
una influencia inmensa en los escritores argentinos de las últimas décadas,
que apreciaban su prosa perfecta, profunda, y los diversos niveles de sus
textos: Saer era capaz de contar una historia, hablar de literatura y
reflexionar sobre su escritura simultáneamente a través, por ejemplo, de una
escena en la que conversaban dos personajes, caminando por una calle.
Su muerte tuvo mucha repercusión en los medios. Recomendamos los
comentarios de Beatriz Sarlo y Martín Caparrós en el diario Clarín del domingo 12, La Nación decidió homenajearlo con su
propia palabra a través de artículos que el escritor había publicado en ese
diario y Página/12 publicó una buena nota de
Silvina Friera. La noticia también fue recogida por medios extranjeros, como
la BBC y por diarios de su provincia natal.
Desde educ.ar, nuestro homenaje se basa en pensar sus textos
como posibles contenidos educativos y en mostrar a nuestros usuarios docentes
algunos recorridos de internet que pueden ser útiles para abordar la obra de
este escritor.
Sobre Saer en internet
Entrevista a Juan José Saer
Entrevista publicada en educ.ar. Incluye enlaces a notas que
amplían la información y brindan datos sobre referencias literarias que
realiza el escritor en sus respuestas.
Página de Juan José Saer en el portal
Literatura.org
Breve biografía y fragmentos de su obra.
Reportaje a Juan José Saer
Horacio González entrevista al escritor.
Juan José Saer y el relato de la memoria
Excelente artículo de Agnieszka Bárbara Flisek en la revista
Barcelona Review.
En esa misma revista se publica el cuento “La tardecita”.
Artenovelas
Entrevista a Saer realizada por el crítico Daniel Link.
El río sin orillas
Una nota muy completa y actual sobre su obra. Entrevistas,
bibliografía y textos y fragmentos de su novela La grande.
Saer en el cine
Retrato de Juan José Saer
Una película sobre el escritor realizada por Rafael Filippelli.


Del blog O biscoito
fino e a massa, de Idelber Avelar
quarta-feira,
15 de novembro 2006
El entenado, de Juan José Saer
 Se podría leer El entenado (1983),
de Juan José Saer, como un pastiche de géneros
y discursos consagrados en la tradición: adaptado de las peripecias de Juan Díaz de Solís en las cercanías del Río de
la Plata (y de varios otros viajes, como el de Hans Staden) y escrito como relato autobiográfico que
mantiene fuerte parentesco con la picaresca, el libro insiste en su condición
de “memorias de viejo”, de historias de cosas acaecidas hace mucho. Esa
dicción Saer la toma prestada de las crónicas de Indias, especialmente las de
los castellanos viejos semiletrados, como Bernal Díaz del Castillo, que
narran en la vejez melancólica sus aventuras épicas en América. Paródicamente,
El entenado no narra victorias, sino un desastre, un naufrágio que
conlleva, incluso, un borramiento de la subjetividad española del narrador,
de su propia identidad. Ésta será, entonces, la historia de un sujeto que
pierde su nombre y olvida su lengua materna. Se podría leer El entenado (1983),
de Juan José Saer, como un pastiche de géneros
y discursos consagrados en la tradición: adaptado de las peripecias de Juan Díaz de Solís en las cercanías del Río de
la Plata (y de varios otros viajes, como el de Hans Staden) y escrito como relato autobiográfico que
mantiene fuerte parentesco con la picaresca, el libro insiste en su condición
de “memorias de viejo”, de historias de cosas acaecidas hace mucho. Esa
dicción Saer la toma prestada de las crónicas de Indias, especialmente las de
los castellanos viejos semiletrados, como Bernal Díaz del Castillo, que
narran en la vejez melancólica sus aventuras épicas en América. Paródicamente,
El entenado no narra victorias, sino un desastre, un naufrágio que
conlleva, incluso, un borramiento de la subjetividad española del narrador,
de su propia identidad. Ésta será, entonces, la historia de un sujeto que
pierde su nombre y olvida su lengua materna.
El título remite a una relación familiar anclada no en una presencia,
sino en una ausencia: el entenado, aquél al cual le falta el padre (y/o la
madre). En efecto, el relato está salpicado de escenas de muertes de figuras
simbólicamente paternas. La llegada a América produce el naufragio y la
muerte instantánea del capitán; lanzado a la intemperie de la vida en la
tribu, el protagonista sólo readquire una figura paterna al ser adoptado por
un cura, quien también muere. En los rituales de canibalismo descritos en la
novela, es nítida la marca de Totem y tabú, de Freud, que narra el
asesinato del padre en manos de los hijos celosos, seguido del ritual
antropofágico que erige la figura del padre en tabú. 
El narrador reflexiona intensamente sobre la diferencia entre la
temporalidad de los hechos enunciados, su juventud de náufrago en América, y
el tiempo presente, el de su enunciación. Esa linealidad que desemboca en la
vejez contrasta con la temporalidad a que se sometió él cuando vivía entre la
tribu: un tiempo cíclico puntuado por dos rituales que se repiten
periódicamente, el de las orgías sexuales y el de los juegos de niños. La
orgía sexual, una suerte de ritual fundante de la tribu, se nutre de cuerpos
que “se disimulaban en su propio olvido” (69). La repetición del ritual
coincide con la sistemática pérdida de la memoria de su acaecer. El efecto
más nítido de la orgía parece ser, incluso, la producción de su
propio olvido.
El entenado difiere de manera considerable de las novelas de reconstitución de
época, en la medida en que no “finge” estar en el siglo XVI; su narrador
escribe como alguien que ha leído la antropología, el psicoanálisis, la teoría del cine, la
lingüística y una serie de otros cuerpos de saber del siglo XX. Los hechos
suceden en un tiempo extemporáneo, no en el presente del lector, pero
seguramente tampoco en el siglo XVI. Los indígenas parecen preservar al
protagonista de todas las hecatombes, como si necesitaran que él operase como
testigo. El dilema que enfrenta el narrador al final es la testigo
absolutamente solitario, una suerte de testigo del apocalipsis, de la muerte
de un mundo: ¿cómo legitimar una narración de la cual todos los protagonistas
están muertos? ¿cómo documentar, atestiguar, una memoria sin pruebas?
El protagonista vive así algunos de los dilemas que sólo en la
contemporaneidad las artes y las ciencias humanas han estudiado con
detenimiento: las fallas, lapsos, traiciones, invenciones e insuficiencias de
la memoria. Erigido en una suerte de archivo de un pueblo que cíclicamente se
olvida, el protagonista provoca en ellos la enunciación repetida de un
término, def-ghi, palabra de múltiples y contradictorios sentidos
que parece decir mucho sobre la vida en la tribu.
Privilegiando cualquier aspecto de este rico texto, deja tu
comentario reflexionando sobre tu experiencia de lectura de la novela.
Lecturas
adicionales:
Entrevista de Horacio González
a Juan José Saer.
El
color justo de la patria: Agencias discursivas en El entenado, de Juan José
Saer (pdf), de Brian Gollnick
Repetição
e existência em El entenado, de Juan José Saer (pdf), de Antônio Davis
Pereira Júnior
Novelas de Saer
disponibles en la red (archivos compactados):
El limonero real.
Glosa.
La pesquisa.
Ensayo de Juan José
Saer: El concepto de ficción.
 Fuente: http://www.idelberavelar.com/archives/2006/11/el_entenado_de_juan_jose_saer.php Fuente: http://www.idelberavelar.com/archives/2006/11/el_entenado_de_juan_jose_saer.php
|




